sábado, 6 de marzo de 2010
Sistema financiero, bancario, las comisiones y el ICO.
El sistema financiero, o el sistema bancario tiene como objetivo básico el de canalizar la liquidez o el crédito desde los que ahorran hasta los que pide prestado.
El hecho de que el 25% de su beneficio provenga de las comisiones no sé si es normal o algo de lo que asustarse.
Porque por un lado tenemos claro el hecho de que como entidad con una función en la sociedad (más o menos aceptada por todos) que es la de dar créditos y obtener ahorros, es normal que cobren por su propia actividad.
Por otro lado, nos están cobrando por gestionar nuestro dinero, y aunque eso sería entendible en el caso de las cajas fuertes, por ejemplo, donde sí es una gestión propia de tu ahorro, no lo es tanto en otros depósitos, donde nada más meter tu dinero este ya ha salido para un tío al que ni siquiera conoces.
No nos equivoquemos, esto es positivo. Si no fuera por los bancos (y obviando sus problemas), no habría prestamos. Y sin ellos la actividad económica decaería del todo. No podría haber acuerdos concretos entre los que disponen de liquidez y los que la necesitan.
El problema es que algunas comisiones llegan a ser abusivas o poco esclarecedoras.
Además, el tema de los bancos es, para mi, una de las curiosidad sociológicas que más me impactan. Podemos decir que una gran porcentaje de la población les tiene tiña. “Juegan con mis ahorros” “Me cobran por usar mi dinero”; no sé, no las he oído todas, pero el caso es que existe un aura negativa en torno a ellos. Y sin embargo son una de las principales organizaciones económicas de todo el sistema.
Algo estamos haciendo mal. No sé el que.
Todo el sistema financiero suena a trampa. A timo. No digo que lo sea, pero si es cierto que el grueso de la población no tiene en gran estima a un servicio que es tan importante como delicado. ¿Por qué? ¿Cómo podemos solucionarlo?
Y por encima de todo, ¿Tienen razón?
Pd: noticia interesante sobre la incapacidad práctica del ICO, y su tardía llegado al panorama actual.
viernes, 5 de marzo de 2010
Fundamentos básicos de la crisis: Desenredando el ovillo de lana de una realidad dispar (III)
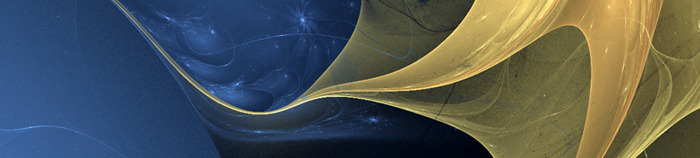 De nuevo, si has llegado hasta aquí de casualidad, te recomiendo leer la primera parte y la segunda parte. Gracias.
De nuevo, si has llegado hasta aquí de casualidad, te recomiendo leer la primera parte y la segunda parte. Gracias.A lo largo de los años hemos basado nuestro crecimiento en el aumento de factores productivos poco productivos, que nos han dejado expuestos plenamente a una crisis financiera y con un mal augurio futuro.
La calidad de nuestros factores, y por ende de los bienes y servicios producidos no puede ser competitivo contra otros países de la zona euro, asiáticos, o americanos. ¿Pero por qué?
¿Por qué esta baja calidad productiva y como podemos solucionarlo?
Pues bien, digamos que para que un producto tenga calidad, se necesita la mezcla de tres factores, por un lado capital, una relación capital/trabajador que sea eficiente. Por otro lado lo que se llama “productividad total de los factores” y aquí se mezcla todo tipo de cuestiones tanto como la productividad en si misma, como el efecto de las infraestructuras, la burocratización, la libertad económica, etc. Y por último, se necesita capital humano.
De capital no vamos mal, ese no es el problema. Quizás si lo se ala propia utilización del capital, la estructura productiva tal cual, o que el capital que tenemos no es el necesario. No podemos definir al capital como un simple bien productivo, sino que es un conjunto de diferentes bienes, algunos muy poco sustituibles. De poco sirve invertir en infraestructura y vivienda si lo que necesitamos son ordenadores de alta tecnología, por ejemplo.
Vamos un pelin mal comparados con otros pises en cuanto a la “productividad total de los factores”. Este es un caso más difícil de explicar, pero en definitiva no es importante por que poco a poco va convergiendo con el resto europeo.
El problema. El verdadero problema de todo esto, es el capital humano.
He llegado a leer artículos en donde algunos criticaban hasta la misma palabra, pero no hay otra forma de definirlo.
A veces, y me incluyo, da hasta palo hablar de los trabajadores como factores productivos, pero es que lo son. Y su nivel educativo influye mucho, muchísimo, hoy en día para la producción.
El problema que tenemos es de este tipo. El nivel universitario está bien, quizás muy devaluado hoy en día, y aunque valorado, lo este menos de lo que debería.
Pero el problema está en el nivel intermedio. Hay un gran abismo que hay que solventar y este es la educación, y el capital humano.
Es un problema grave, porque no es algo que se pueda arreglar a base de políticas de corto plazo. Es un problema grave por que debemos poner parte entre todos. Y se deben crear los incentivos para ello.
A día de hoy no había incentivos a estudiar. Y debemos crearlos. Y ya.
El problema es que sale el político de turno diciendo que va a aumentar en un 1% el gasto en I+D+i y ya todo s nos creemos que con eso basta, y eso no es sino la punta del iceberg. En otros países no sólo gastan en I+D+i, sino que además es más rentable. Y lo es por que hay un capital humano mucho más estructurado y potente que aquí.
Pero es normal. Tenemos sueldos bajos. Los listos se nos van a otros países, donde son más valorados. Las empresas contratan en tiempo parcial, y sin contratos más o menos fijos no hay incentivos a la educación empresarial.
Es decir, existe además un gran problema de trasfondo, el mercado de trabajo. No sólo por las rigideces e las que muchos hablan, salarios basados en la inflación y no en la productividad, coste alto de despido, etc, que tienen sus motivos, sino también por la base, que se muestra menos adaptada que otros países a invertir en el largo plazo.
Fundamentos básicos de la crisis: Desenredando el ovillo de lana de una realidad dispar (II)
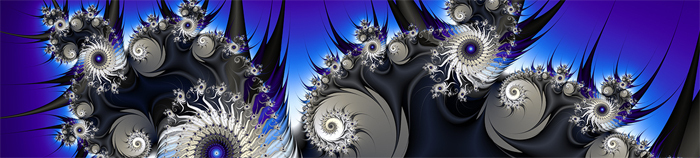
Si has llegado hasta aquí de casualidad, quizás te convendría leer la primera parte. Gracias.
Crecíamos. Nos endeudábamos si, pero bueno, crecíamos. Obteníamos capital exterior para nuestra actividad económica, pero al menos, crecíamos.
Gran parte del sustento económico se basa en que, gracias a la rentabilidad y el trabajo, puedes endeudarte y que aun así te salga rentable. Pero para ello necesitas tener una rentabilidad (de la actividad económica que vayas a realizar) mayor que el coste de endeudamiento.
El crecimiento que estábamos teniendo llegó a su fin cuando el redimiendo esperado dejo de ser mayor, cuando la gente, las empresas, la demanda, percibió que esto no podía seguir así, que el endeudamiento no podía seguir creciendo porque no podríamos devolverlo en las mismas circunstancias. Todo se frenó, y llegó la crisis.
Pero, de nuevo, volvamos al principio.
Antes de todo ello crecíamos. Y hay dos formas de crecer: aumentando los factores productivos, o aumentando la eficiencia de los factores productivos.
Para un crecimiento sostenible lo bueno es ir mezclando ambas cosas, como en todo, nunca son buenos los extremos. Sin embargo, si miramos hacia ataras vemos que España si se especializó en un tipo de crecimiento, y fue aumentando los factores productivos.
Estos factores productivos son dos, trabajo y capital. Es decir, mano de obra y capital productivo (de todo tipo).
Como dije, la población activa aumentó en ocho millones de personas, tanto por la llegada de inmigrantes, como por la entrada de la mujer al mercado de trabajo.
Y el capital también ha aumentado, en forma de inversiones en construcción.
Ahí lo tenemos. Esa es la base de nuestro crecimiento. El aumento de la población activa y una fuerte expansión en la inversión del sector de la construcción. ¿Por qué la construcción? Bueno, hay muchas teorías al respecto. Se convirtió en un bien especulativo, que llegó a márgenes de construcción tan brutales que daban vértigo, o grima, según se mire.
El problema con este tipo de inversión es que no ofrece verdadera rentabilidad en el servicio productivo. Es necesario, pero hasta unos niveles óptimos. Más no es sino redundar en lo mismo.
De hecho, la única rentabilidad de la inversión era la inflación a la que se veía sometida el activo. No tenia representación “real” en la economía, sólo monetaria.
Y ese es el problema de España. Hemos fomentado la economía basándonos en la cantidad de factores poco productivos. Con una calidad escasa. Una vez que la crisis estalla no tenemos con que defendernos. Lo único que teníamos, lo único en lo que hemos estado trabajando todos estos años ha sido en moles de piedra que son ahora la tumba del propio sector. No podemos competir. No podemos crecer gracias a lo hecho en el pasado.
Hemos perdido el tiempo. Y nuestra calidad productiva no es ni de lejos la del exterior.
No tenemos calidad productiva. Sí, es un problema. Pero de nuevo, sigue siendo la sombra del verdadero problema, que permanece aun un poco más profundo en la realidad económica.
Seguiremos deshilvanando.
jueves, 4 de marzo de 2010
Fundamentos básicos de la crisis: Desenredando el ovillo de lana de una realidad dispar (I)
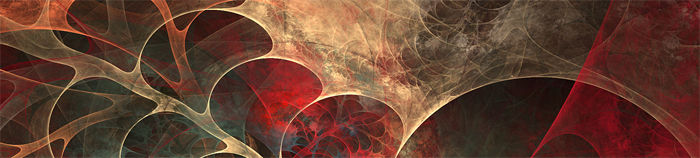
Actualmente todo el mundo sabe ya cual fue el detonante de la crisis. Un sector de la vivienda sobredimensionado y una elevación de los tipos de interés que cortó la liquidez y el ciclo expansivo de la inversión especulativa, lo cual desencadeno en la crisis financiera y real.
Nos podemos quedar ahí, o podemos bajar más y más en la escala fundamental de las bases económicas hasta encontrar el verdadero fundamento básico de la crisis española. Es algo que muchos ya saben, pero que hay que analizar paso a paso, para llegar a comprender del todo en donde nos hemos metido y como podemos salir. La construcción no es el único problema. Hay uno mucho más gordo y mucho más integrado en la sociedad y, mal que nos pese, mucho más difícil de solucionar. Pero para entenderlo hay que ir paso a paso.
La economía tiene ciclos. El otro día explique un teoría cíclica de Kondratieff, y otra de estilo Austriaco. Existen muchas teorías pero lo fundamental es que estos ciclos existen y son reales.
La economía española ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años. Nos hemos favorecido de las puertas del exterior, nos hemos favorecido de Europa, y poco a poco hemos ido convergiendo hacía la media europea. Las últimas décadas han sido muy positivas para España.
¿Acaso puede ser todo un mero espejismo? No. Pero hay muchas maneras de hacer las cosas y unas traen consigo diferentes problemáticas.
España pasó de tener una media de 12-13 millones de trabajadores a llegar hasta los 20, paso de tener poco más del 85% de la renta media europea al 96%, la renta crecía. Convergíamos.
El problema real no está en los datos tal cuales, sino en el trasfondo. ¿Qué hemos hecho para crecer?
En primer lugar, endeudarnos.
España es uno de los países que más endeudado está con el exterior. Hemos llegado a tener años en donde alcanzábamos el 10% de déficit exterior, y a lo largo de los años hemos ido acumulando una deuda del 170% del PIB, la gran parte privada.
Esto tiene una causa de forma, y es el hecho de que comprábamos más de lo que producíamos, queríamos más de lo que podíamos tener, o bien invertiamos por encima de nuestro propio ahorro y necesitabamos financiación exterior, y una causa de fondo, no éramos competitivos.
No podíamos competir con el exterior, sus productos son mejores o más baratos, en media general, y tendemos a comprar al exterior.
Y ese es uno de los grandes problemas de España. La baja competitividad internacional.
Pero aun así, eso no es sino la sombra del verdadero problema, escondido aun más profundo en la realidad económica.
Seguiremos deshilvanando.
miércoles, 3 de marzo de 2010
Unión Europea. El presente y el futuro de Europa.
Grecia, así como los países del mediterráneo, con unos problemas financieros y estructurales que van más allá de la crisis financiera, podían ser el impuso para llevar a Europa al siguiente nivel o al menos reconducirla hacia el.
Y es que la unión europea no puede seguir actuando como una unidad económica si se siguen políticas diferentes entre los países, sin buscar luego los mecanismos necesarios para no dejar atrás a los países menos preparados.
La entrada al euro nos ha dejado a todos más beneficios que inconvenientes. La participación en el mercado financiero europeo, el incremento en el comercio y el movimiento de factores, etc. Sin embargo el inconveniente, el hecho de no poder disponer de una política monetaria individual que se pueda ajustar a las diferentes condiciones nacionales nos obliga a estar en plena sintonía con la Europa más avanzada, o a tener que pedir ayuda basada en rescates económicos.
Pero estas ayudas no estas “bien vistas” desde todos los puntos de vista. Si bien mejoran la situación negativa por la que se está pasando, tanto los que tienen que poner el dinero, como los propios ciudadanos y los mercados, ven estas medidas como situaciones tan excepcionales que no se pueden enmarcar en una política favorecedora. El sentimiento nacional agrava aun más la cosa.
Por eso, hay dos soluciones al problema. O se “normalizan” estas ayudas, con planteamientos generales que sirvan para este y los casos futuros en los que algún país de la Unión necesite ayuda, o se potencia la creación de políticas más comunes que acerquen las situaciones de los países aun más.
En cualquiera de los dos casos estaremos en el camino de una Unión Europea más unida.
Basado en este artículo
Y es que la unión europea no puede seguir actuando como una unidad económica si se siguen políticas diferentes entre los países, sin buscar luego los mecanismos necesarios para no dejar atrás a los países menos preparados.
La entrada al euro nos ha dejado a todos más beneficios que inconvenientes. La participación en el mercado financiero europeo, el incremento en el comercio y el movimiento de factores, etc. Sin embargo el inconveniente, el hecho de no poder disponer de una política monetaria individual que se pueda ajustar a las diferentes condiciones nacionales nos obliga a estar en plena sintonía con la Europa más avanzada, o a tener que pedir ayuda basada en rescates económicos.
Pero estas ayudas no estas “bien vistas” desde todos los puntos de vista. Si bien mejoran la situación negativa por la que se está pasando, tanto los que tienen que poner el dinero, como los propios ciudadanos y los mercados, ven estas medidas como situaciones tan excepcionales que no se pueden enmarcar en una política favorecedora. El sentimiento nacional agrava aun más la cosa.
Por eso, hay dos soluciones al problema. O se “normalizan” estas ayudas, con planteamientos generales que sirvan para este y los casos futuros en los que algún país de la Unión necesite ayuda, o se potencia la creación de políticas más comunes que acerquen las situaciones de los países aun más.
En cualquiera de los dos casos estaremos en el camino de una Unión Europea más unida.
Basado en este artículo
Etiquetas:
Actualidad,
Economía,
Politica,
UE,
Union Europea
martes, 2 de marzo de 2010
Índice de "realidad social"
Bueno, trás escribir ya unas cuantas entradas sobre el tema, preparo el índice para posteriores mejores visionados. Este proyecto consiste en descrbir mi visión d ela realidad social a partir de pequeños puntos que considero claves, básicos y determinantes para entender la realidad en la que vivimos.

1) Todos somos diferentes
2) No existen los imposibles
3) Vivimos en sociedad
4) El futuro es incierto
5) El mundo es caótico
6) Necesidades ilimitadas. Recursos escasos.
7) Nos movemos por incentivos, y estos por expectativas.
Realidad social

1) Todos somos diferentes
2) No existen los imposibles
3) Vivimos en sociedad
4) El futuro es incierto
5) El mundo es caótico
6) Necesidades ilimitadas. Recursos escasos.
7) Nos movemos por incentivos, y estos por expectativas.
5º punto de la realidad social: El mundo es caótico.

No podemos decir que el mundo, a través del comportamiento de las personas, tenga un comportamiento totalmente ordenado. No somos robots y por tanto, no somos iguales. El hecho de no tener información perfecta nos obliga a tomar decisiones distintas aun con el mismo problema y aun con formas de ser parecidas. Al vivir en sociedad todos nos relacionamos con todos, y todas estas diferentes actuaciones se transforman en relaciones bidireccionales.
Podemos predecir, gracias a la lógica psicológica que presuponemos que todos tenemos, ciertos comportamientos comunes entre la población, tanto a nivel individual, como a nivel agregado.
Sabemos que a igual de condiciones, preferiremos el bien más barato, o a igual de precios, preferiremos el de mayor calidad.
Sabemos que si aumentamos los factores de crecimiento, crecemos.
Sabemos que si aumentamos la renta real, somos más felices.
Podemos incluso distinguir entre ciertas peculiaridades psicológicas, como la distinción entre propenso y averso al riesgo, o al sociedades con mayor o menos índice de desigualdad.
Podemos presuponer por tanto, diferencias en la forma de ser, y sus diferentes consecuencias para con el desenvolvimiento de la sociedad en su conjunto.
No podemos predecir el futuro. Lo cual quiere decir que no podemos saber lo que se puede llegar a inventar o conocer en el. Aunque sepamos que pueden ser fomentado por el gasto en I+D+i.
No podemos predecir los gustos. Lo cual quiere decir que no podemos conocer las tendencias preferenciales sobre dos bienes parcialmente sustitutivos. Aunque sepamos que los gustos y las modas siguen tendencias cíclicas.
No podemos predecir las crisis naturales. Lo cual quiere decir que tendremos problemas que no podremos resolver con preventivas o equilibrios matemáticos. Aunque podamos crear esperanzas matemáticas, al igual que con los seguros de riesgo.
La ordenación de sistemas que son en su origen caóticos atiende a la necesidad de incluir variables muy relevantes en el estudio de la realidad. Pero debemos ser conscientes de sus limitaciones para:
- Tenerlas en cuenta a la hora de pronosticar o culpar.
- Intentar superarlas con mejores aproximaciones a su comportamiento real.
El mundo es caótico. La realidad social también.
Índice
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
